Ebbaba Hameida: «Aunque miremos a otro lado, los refugiados saharauis siempre serán los refugiados de España»

NOTI-AMERICA.COM | ESPAÑA
No importa lo que tardes, sino lo que traes. El proverbio saharaui ilustra bien el viaje de la periodista española Ebbaba Hameida, que ha extraído de su nada corriente vida Flores de papel (editorial Península), una novela de reconciliación personal, catártica, donde explora sus traumas, los de su familia y los de su pueblo saharaui: una historia de desarraigo dentro del desarraigo y de tres generaciones de mujeres que se abrazan.
Informadora internacional de RTVE.es, nació en 1992 en el campamento de refugiados de Tinduf, las “dunas prestadas” de Argelia donde habita el pueblo del exilio: los saharauis expulsados por Marruecos y orillados por España que nunca han construido su prometido estado. Con cinco años, su celiaquía no podía ser tratada en el inhóspito Sáhara y fue acogida por una familia italiana para poder ser tratada. Su cerebro infantil se quebró de identidades mientras era colmada de atenciones por su nueva mamma y soñaba con las dunas y su familia biológica, su eterno lugar en el mundo.
Instalada en España desde 2008, contadora natural de historias, doctora en Periodismo y vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras en España, emprendió hace cuatro años la labor de transmutar su vida a una novela. Y amplió la ambición investigando y relatando la juventud de su abuela y de su madre. La primera (Leila en la novela) es una mujer nómada conectada con la naturaleza, casi mitológica, capaz de leer el desierto y apegada a las restrictivas leyes religiosas musulmanas. Y su madre (Naima en la novela), pertenece a la generación del nacimiento del Frente Polisario, que aspiraron a las mejoras sociales –su madre es enfermera y su padre maestro- y al sueño de libertad y construcción del estado. Abuela, madre e hija se imbrican, capítulo a capítulo, tejiendo décadas de historia del Sáhara Occidental.
Ebabba es Aisha en Flores de papel. “No sé si hablar de Aisha o hablar de mí”, confiesa. En todo caso, una niña de 6 años arrancada de sus raíces que llega a Italia sola y enferma. “Siempre recuerdo esos primeros días: las pesadillas, la separación traumática, la sensación del avión, ese monstruo ruidoso que no entendía”.
Flores de papel culmina un proceso de sanación iniciado desde que con su primer trabajo tuvo claro que tenía que invertir su sueldo en terapia. “La búsqueda de identidad ha sido una tormenta a lo largo de mi vida. Llegar a dudar de quién es tu madre es una de las cosas más difíciles que se pueden vivir”, describe.
Con la doble autoridad de quién sabe contar y de quién lo ha vivido, Hameida indaga en Flores de papel en sus múltiples disonancias. La sexualidad de la primera adolescencia provocó el choque entre la efervescencia mediterránea y la sobriedad del desierto. Llegó a inventarse un novio. La necesidad, y a veces imposibilidad de encajar, conducían a crisis en las que siempre pesaba la arena, envolviéndose literalmente en la melfa (típica prenda del Sáhara) que guardaba en su armario italiano.
“Con 10 años me impactó volver y ver que mi familia vivía en un campo de refugiados”. El mero acto encender un ventilador en Italia tras habitar en el asfixiante clima de su familia biológica le angustiaba. Con el contraste entre la abundancia y posesión de bienes italianas con la carestía y la comunidad saharaui, apareció la culpa.
“Es uno los peores sentimientos, la culpa te lleva a hablarte mal. Te machaca por un destino que no has elegido. La enfermedad ha sido mi lotería, mi suerte, y de cara a fuera eres la que pudo salir y estudiar”, desarrolla. De ahí nace la poderosa y analítica segunda persona con la que Aisha es narrada en la novela, una distancia buscada como llave introspectiva para comprenderse y perdonarse.
El desierto es como la vida, nada permanece igual, dice en la novela, donde el lenguaje trata de capturar la casi incomunicable experiencia de habitar la nada, un proceso de aprendizaje para la escritora, cuyos ojos son más occidentales que los de su familia, pero sensibles al cielo del Sáhara o los movimientos de los espejismos. “Contar a mi abuela es lo que más he disfrutado. Es una romántica del desierto, con ella he descubierto cómo vivir sin nada en la naturaleza, seguir las huellas de los camellos, la fortaleza del ganado o la importancia de una flor medicinal. Un lugar crudo, duro, que no se puede romantizar mucho en la época del cambio climático, pero que para ella es su lugar natural”.
Como periodista, dice sentirse demasiado involucrada para informar del Sáhara, pero ha cubierto la guerra de Ucrania y la Guerra en Gaza: espejos del sufrimiento de su pueblo. “En las babushkas de Ucrania, veía a mi abuela. Y ahora que estamos en contacto a distancia con habitantes de Gaza, te recuerda a lo que es vivir en una cárcel a cielo abierto sin haber cometido ningún delito. Contar en otra gente las vivencias de tu pueblo te recuerda la importancia del olvido: el periodismo tiene que intentar que el Sáhara no esté tan olvidado”.
En el año del 50 aniversario de la muerte de Franco, también se cumple medio siglo de la Marcha Verde (llamada Marcha Negra por los saharauis) que supuso de facto la invasión marroquí y la dejación protectora española. “Ese noviembre es que condenó al pueblo saharaui. Y todo lo que ha venido después. ¿Por qué no investiga los crímenes de genocidio la Audiencia Nacional, que tiene jurisdicción para hacerlo? El espacio aéreo del Sahara Occidental sigue gestionado por España. Por mucho que miremos a otro lado, los refugiados saharauis siempre serán los refugiados de España”.
De la provincia 53 de España, la provincia invisible, al último abandono, cuando en 2022 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el apoyo al plan de Marruecos para la autonomía del Sáhara. “No se ha explicado esa decisión unilateral, ni a la propia Cámara, que lo ha exigido en varias ocasiones. ¿Qué ocurre con los periodistas de investigación de este país? ¿Por qué no se ha intentado entender una decisión así? Pensé que España se iba a parar, porque si preguntásemos en un referéndum a los españoles sobre la posición del país respecto al Sáhara, estoy convencida de que sería favorable al pueblo saharaui. Hay multitud de asociaciones de apoyo por todo el país”.
Es otra paradoja de su vida, encontrar su sitio en el país responsable. Queda la resiliencia y el estoicismo saharaui, de rebelarse contra la aceptación del maktub o destino, y de encontrar, si no consuelo, al menos sentido en la idea de que tu identidad sea la diáspora.
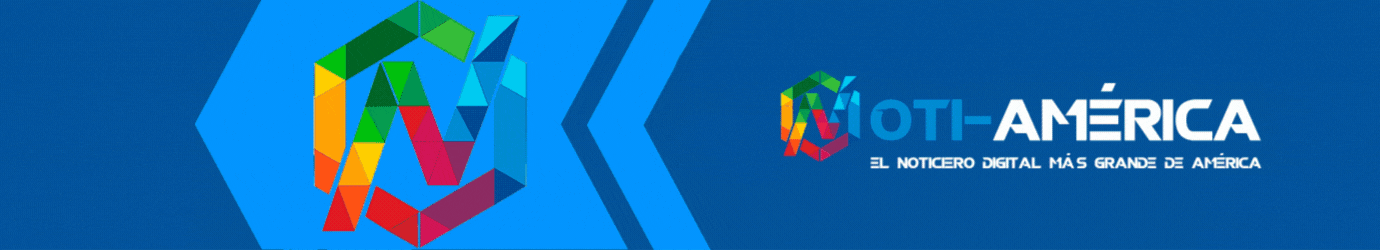


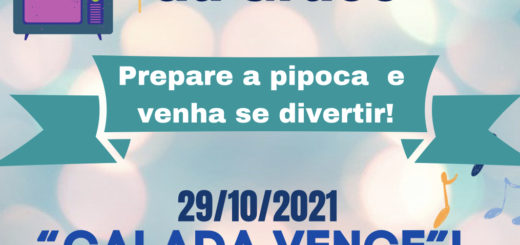


Comentarios recientes